Literatura y naturaleza V
Ahora, abordaremos de forma breve
algunos escritores y poetas mexicanos que han tratado el tema de la naturaleza
de diversas formas dentro de su obra. En el siglo XVII, es posible destacar a
Sor Juana Inés de la Cruz, o Juana de Asbaje, una religiosa de la Orden de San
Jerónimo y escritora novohispana, exponente del Siglo de Oro de la literatura
en español; entre su amplio trabajo literario se encuentra la obra de teatro El divino Narciso en la que, además del
personaje de la mitología griega, existe otro llamado Naturaleza Humana, quien
en el acto tercero dice:
De buscar a
Narciso fatigada
sin permitir
sosiego a mi pie errante
ni a mi
planta cansada
-¡qué tantos
ha ya días que vagante
examina las
breñas
sin poder
encontrar más que las señas!-
A este bosque
he llegado –donde espero
tener
noticias de mi bien perdido-
que si señas
confiero,
diciendo está
del prado lo florido
que producir
amenidades tantas
es por haber
besado ya sus plantas.
Aquí es
posible observar no solo alusiones a la naturaleza, sino que estas se mezclan
con las del personaje Naturaleza Humana para comparar la confusión que le
aqueja por no encontrar a Narciso con la maleza y el bosque, y establecer un
paralelismo entre la planta del pie y las plantas del “prado florido”, que
entran en contacto para comunicar al ser humano con la naturaleza.
Otro de los
periodos literarios relevantes no solo en México sino en muchas partes del
mundo es el del Romanticismo, cuya mayor relevancia se diera durante el siglo
XIX. La palabra “romance” se refiere a las lenguas o idiomas derivadas de la
lengua romana, es decir, del latín; en este movimiento artístico y literario, la
naturaleza y los paisajes se toman como inspiración para reflejar estados de
alma y sentimientos nacionalistas. Entre sus principales representantes de
México se encuentra el poeta Manuel Acuña.
Para el siglo
XX, existen varios escritores mexicanos que de alguna u otra manera relacionan
su actividad literaria con la naturaleza. Por ejemplo, Juan Rulfo, tanto en su
novela Pedro Páramo como en los
cuentos que integran El llano en llamas sitúa
a sus personajes en entornos rurales, haciendo de la vida en el campo el objeto
de su obra. En relación a esto, Pedro Páramo comienza de la siguiente manera:
Era ese
tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por
el olor podrido de las saponarias.
El camino subía y bajaba: «Sube o baja
según se va o se viene. Para el que va, sube; para él que viene, baja.»
—¿Cómo dice usted que se llama el pueblo
que se ve allá abajo?
—Comala, señor.
—¿Está seguro de que ya es Comala?
—Seguro, señor.
—¿ Y por qué se ve esto tan triste?
—Son los tiempos, señor.
 Yo imaginaba ver aquello a través de los
recuerdos de mi madre; de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre
vivió ella suspirando por Comala, por el retorno; pero jamás volvió. Ahora yo
vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio
sus ojos para ver: «Hay allí, pasando el
puerto de Los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo
amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la
tierra, iluminándola durante la noche.» Y su voz era secreta, casi apagada,
como si hablara consigo misma... Mi madre.
Yo imaginaba ver aquello a través de los
recuerdos de mi madre; de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre
vivió ella suspirando por Comala, por el retorno; pero jamás volvió. Ahora yo
vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio
sus ojos para ver: «Hay allí, pasando el
puerto de Los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo
amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la
tierra, iluminándola durante la noche.» Y su voz era secreta, casi apagada,
como si hablara consigo misma... Mi madre.
Aquí, la naturaleza sirve como escenario para
anticipar lo que Juan Preciado, hijo de Pedro Páramo, encontrará al llegar a
Comala inmerso en un calor intenso y molesto mientras recorre un paisaje árido,
que contrasta con los recuerdos de vegetación viva que su madre le trasmite
antes de morir.
Por su parte,
José Emilio Pacheco Hace poesía de su observación de los animales y la mezcla
con la naturaleza humana en su Álbum de zoología,
en el que escribe sobre cangrejos, hormigas y zopilotes entre muchos otros
seres vivos. Así, del mono dice:
Cuando el mono
te clava la mirada
Estremece si
no seremos
Su espejito
irrisorio y sus bufones
(“El espejo
de los enigmas”).
Y sobre el
gorrión, que
Baja a las
soledades del jardín
Y de pronto
lo espanta tu mirada.
Y alza el
vuelo sin fin,
Alza su
libertad amenazada.
(“Un
gorrión”).



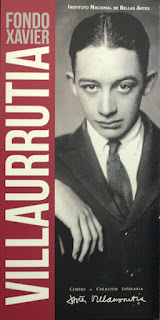


Comentarios
Publicar un comentario